LOS MORISCOS ARAGONESES Y LAS LIBERTADES DE ARAGON (1561)

Lola Aguado fue el seudónimo que siempre utilizo la calandina de nacimiento Mª Dolores Paula Palá Bermejo.Según su partida de nacimiento, vemos que: En Calanda el 7 de abril de 1922, nació Mª Dolores Paula Palá Bermejo, hija de Francisco Palá Mediano, de 29 años, natural de Barbastro, residente en esta villa de Calanda, en la calle del Humilladero nº 3, piso 2ª; de profesión abogado y ejerciendo como notario de esta localidad en esos momentos. E hija de Isabel Berdejo Casañal de veintiocho años, natural de Zaragoza y conviviendo en la misma residencia que su marido. Siendo sus abuelos maternos Alberto Palá Cocina y Manuela Mediano Gómez, ambos de Barbastro. Y sus abuelos maternos Mariano Berdejo C. y Paula Casañal Zapatero ambos de Zaragoza.Mª Dolores nació en nuestra localidad dado que su padre en aquellos momentos ejercía de notario en Calanda. Desde diciembre de 1921 residía la familia en nuestra población.
Más tarde en noviembre de 1927 se trasladó la familia a Fraga por cambio de destino del padre, el notario Palá. Nuevamente en diciembre del año 1930 se volvieron a desplazar, esta vez a Zaragoza, donde Francisco Palá Mediano había obtenido plaza en la capital.
El padre de Lola, D. Francisco Palá Mediano, fue un reconocido jurista aragonés. Entre otros cargos, podemos destacar que: Fue miembro de la comisión que participó en la elaboración del anteproyecto del estatuto de Aragón en 1936, llamado de “Los Notables”. Por orden ministerial del 27 de octubre de 1950 fue nombrado Decano del Colegio Notarial de Zaragoza. También cabe destacar su colaboración en el anteproyecto que culminó con la Ley de Compilación Aragonesa, el 8 de abril de 1967.
Lola curso los estudios de bachillerato en Zaragoza, como le correspondía por su condición social de descendiente de un notario. También curso la carrera de piano en el conservatorio de la ciudad, no olvidemos su condición de fémina y la época de la que hablamos; pero esta condición de mujer no le impidió a Mª Dolores licenciarse en Filología Románica en la Universidad Central de Madrid.
María Dolores Palá Berdejo siempre firmó con el seudónimo LOLA AGUADO, abreviando de forma coloquial su nombre y tomando el apellido de su marido para firmar sus obras.
No sabemos, si el pseudónimo elegido fue debido a la categoría personal o intelectual que su esposo poseía en aquella época, o simplemente fue una evolución de la forma que se utilizaba de: “señora de……”, perdiendo su propio apellido, como sucedía y sucede en muchos países. Pero sea como fuere, así es como ha dejado constancia de su obra.
Lola fue una excelente periodista, especialista en la crítica musical y con una amplísima cultura y conocedora de varios idiomas. Recordemos que estudió la carrera de piano y ello le dio conocimientos suficientes para poder ejercer como crítica musical. Su carrera de Filología Románica le facilitó el aprendizaje de los idiomas con los que después desarrollaría su carrera de traductora.
Fue colaboradora, como crítica musical, de los diarios madrileños Pueblo (1946-52) y El Alcázar (1953-58). Formó parte del equipo editorial, dentro de su especialidad como musicóloga, de la Revista Española (1953-54) y en la que publicó agudos ensayos críticos.
En 1958, al fundarse Gaceta Ilustrada, forma parte de su redacción hasta 1979; allí desarrolló una espléndida labor periodística con reportajes literarios de altura y con versiones del francés e inglés. También colaboró en Historia y Vida, Panda y Gaceta informativa.
Mujer de extraordinaria cultural, de fina sensibilidad y de palabra lúcida y brillante, Lola fue una intelectual muy trabajadora, crítica con lo que veía y honesta con lo que pensaba, y con un sentido muy aragonés del humor, según la definió su familia. Demócrata por convicción, siempre fue fiel a sí misma y no se interesó por conseguir la popularidad que lograron otras colegas de su época.
Murió, en Madrid en 1981.
La OBRA DE LOLA AGUADO
Al hacer un pequeño recorrido por su obra para conocer quien fue y que hizo, nos encontramos que podemos localizarla en la Red de Bibliotecas de Aragón. Allí descubrimos las traducciones de Lola Aguado, detalladas seguidamente:
– “La mujer, sexo fuerte” de: Ashley Montangu (1970)
– “La prodigiosa historia de la alquimia” de: E.J. Holmyard (1970).
– “Esa dulce oscuridad” de: Giovanni Arpino. (1927-1987) (1972).
– “Muerte en la tarde” y “Por quién doblan las campanas” de: Ernest Hemingway.
– “Panorama de las literaturas europeas” (1900-1970) de R.M. Albérès (1970).
El artículo completo acerca de Lola Aguado estará disponible en la revista Qalanna 20 (enero 2024)



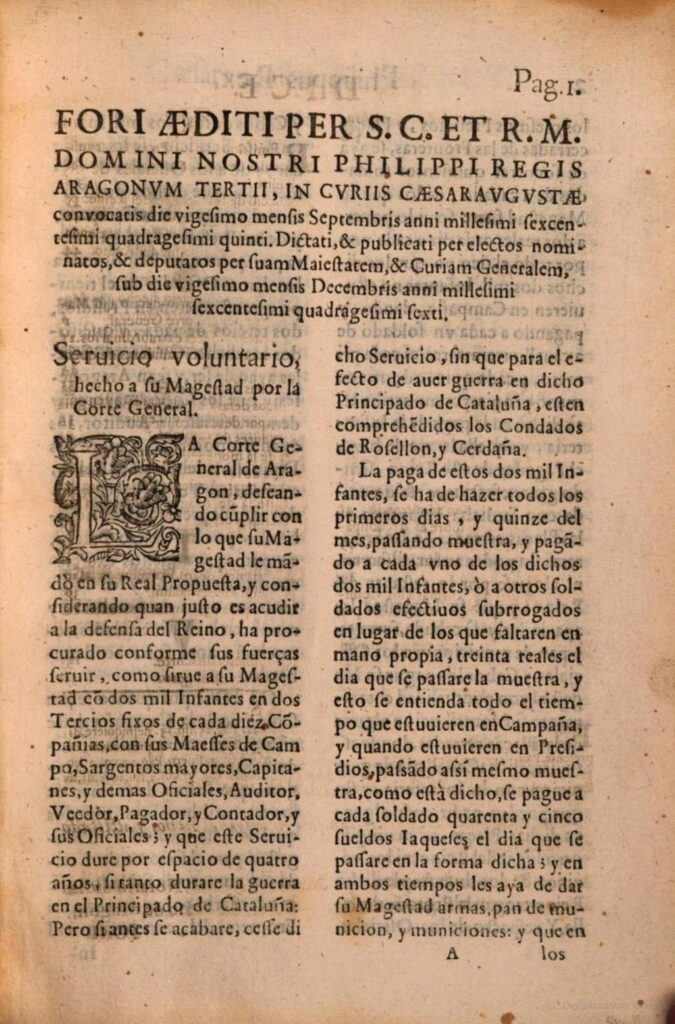


Lola Aguado - Historia y Vida, nº 88, julio 1975, p.107-121.
El tema de las minorías religiosas constituidas por judíos y moriscos fue uno de los problemas más candentes de la política interior española en la Alta Edad Moderna. Fruto de la intolerancia y de la Inquisición, el anhelo de “pureza de sangre” que como un fantasma amenazador aparece en la Corte de Felipe II, no es tan sólo un problema religioso. En Aragón –país de libertades-, los cristianos viejos querían a sus moriscos, magníficos agricultores con los que convivían en paz desde hacía siglos. Cuando llegó la persecución, les defendieron ante los representantes del poder central. Y es que, en el caso concreto de Aragón, la arremetida contra los moriscos conllevaba un paralelo ataque a las libertades y fueros tradicionales….
El 3 de julio de 1561, estando don Francés de Ariño en la Lonja de Zaragoza, un grupo de más de treinta familiares del Santo Oficio vinieron a prenderle llevándole con gran aparato a la Aljafería, casi al otro extremo de la ciudad, desde donde más tarde sería enviado a Toledo. Que lo llevasen a la Aljafería no dejaba de ser en cierto modo irónico, porque don Francés había luchado denodadamente por evitar que llevasen allí a muchas gentes y por tratar de sacarlas, una vez que habían sido apresada, y trasladadas a una cárcel, la cárcel de la Manifestación, donde se respetaban lo que ahora llamamos pomposamente “derechos humanos”. El hecho es que en la cárcel de la Manifestación el preso no podía ser torturado ni podía dejársele incomunicado.
Por otra parte, la Aljafería, o lo que quedase de ella, era el antiguo palacio de los reyes moros de Zaragoza (el palacio donde estuvo apresada Melisendra, la del episodio del Maese Pedro cervantino) y aunque la mezquita estaba posiblemente tapiada, con su delicado mihrab, que no saldría a la luz hasta unos cientos de años después, todavía le quedaba el edificio no poco esplendor; los reyes cristianos habían adornado sus techos con el primer oro traído de las Indias. Pero si don Francés había sido llevado allí –y esta era trágica ironía- lo había sido por defender a unos vasallos moriscos que cultivaban unas tierras que, por cierto, les producían muy cortos beneficios.
Tipo curioso este don Francés, representante parlamentario, procurador de los derechos del reino de Aragón, defensor ardiente de sus fueros y libertades, a pesar de no ser letrado, que entró y salió de las cárceles de la Inquisición sin grave daño; tal liberal que conservó hasta el fin de sus días la amistad con dos historiadores ilustres que representan dos maneras distintas de enfocar la Historia: objetivo el uno, Zurita; apasionado el otro , Martel ( a quien desgraciadamente obligaron a destruir sus Anales). Don Francés no figuraba entre la nobleza de primerísima fila, como los Villahermosa, los Aranda, los Fuentes, los Luna, pero estaba emparentado con ellos y se había criado en la Corte.
Tras unos años de estancia en Italia había desempeñado un papel muy importante –al volver a su país- en todo aquel complicado y delicado asunto de la defensa de los vasallos moriscos, asunto en el que se debatían a un tiempo privilegios arcaicos –los señores de vasallos lo eran todavía de horca y cuchillo- y libertades modernas, por llamarlas de alguna manera; es decir, un conjunto de leyes sutiles, ágiles, bien manejadas por individuos que tenían una idea muy clara, muy viva y muy tradicional –en el mejor sentido de la palabra- del derecho. Cuando con motivo de alguno de los sucesos que tuvieron alborotada Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVI, se oyó gritar por las calles “¡Libertad, libertad!”, el segundo Felipe, aquel Habsburgo pálido y ya cansado, que acababa de casarse en Guadalajara con una jovencita (Isabel de Valois) a la que no dejaba de inspirar un cierto miedo, se inquietó y mando preguntar a qué respondían aquellos “apellidos” (gritos); pero se tranquilizó cuando le respondieron que en ninguna manera representaba un atentado contra la autoridad del rey sino que simplemente aludían al respeto que a las leyes o “libertades” se sentía y debía sentirse en aquel reino de Aragón, sometido, en todo lo que no fuera contra esas leyes, docilísimamente, a la tutela “austriaca”.
En cuanto a la detención de don Francés de Ariño no era la primera tampoco que se llevaba a cabo. Antes que él lo había sido otro noble de primera fila: el señor de Bureta, don Lope de Francia, a quien el acta de captura describe como “un hombre moreno, delgado y mediano, más alto que chico, vestido todo de paño negro llano” con gorra de lana y botas de cordobán, indumentaria quizás excesivamente sencilla para un noble (la casa de Bureta se ilustraría luego de manera notable en los años de la guerra de la Independencia), pero que justifican los malos ratos pasados seguramente por don Lope de Francia desde la Aljafería de Zaragoza a las cárceles de la Inquisición en Toledo, así como también la época en que fue prendido que lo era de comienzos de octubre. Poco por desgracia sabemos de esos personajes y nos vemos obligados a leer entre líneas y a sacar partido a la más pequeña migaja de información.
Tanto el proceso de don Francés como el don Lope son muy parecidos: las mismas acusaciones de desacato a la autoridad, que ellos rechaza alegando que defienden simplemente legítimos derechos; las mismas insinuaciones más o menos veladas de parentesco con moros y judíos, que ellos desmienten en algunos casos y en otros confirman; las mismas miserables denuncias (un criado, amigo de otro oyó blasfemar a don Lope cuando jugaba a la pelota diciendo, al marrar un golpe: “Si Dios lo hiciera mejor, que venga y lo haga”); las mismas escurridizas declaraciones respecto a las actividades de sus vasallos moriscos sobre si han tenido relación con los turcos o con los espías turcos de las flotas que hostigaban las costas de Levante y que había llegado a tomar Ciudadela. Por lo demás, la valentía de los dos señores feudales es extraordinaria. Antes de ser detenidos, sabían ya que les iban a detener e incluso lo deseaban porque así, pensaban, se enterarían más en la Corte de la manera que se llevaban los asuntos de Aragón.
El Santo Oficio tuvo sin embargo buen cuidado de no hacerlo hasta que uno y otro hubieran cesado como procuradores, cargo que ostentaban tan sólo por un año y para el que eran elegidos metiendo la mano en una bolsa donde estaban los nombres de los candidatos. En los momentos previos a su detención, don Francés había representado al brazo de nobles, y don Lope de Francia al de caballeros e hidalgos.
“En su moral eran útiles y buenos, aunque no cristianos”
¿Quiénes eran esos vasallos por los que tan denodadamente daban la cara los señores feudales? Bartolomé Leonardo de Argensola, hombre tibio, encontró palabras justas para ellos y los defendió en un momento en que su causa estaba ya irremisiblemente perdida. “En lo moral eran útiles y buenos”, decía Argensola, unos años más tarde “aunque no cristianos”. En todo caso la sospecha de que no lo fuesen, después de haberse decretado su conversión, era suficiente como para hacerles vivir en precario. La conversión se había decretado en efecto mucho tiempo antes de estos sucesos, en 1525; pero en la práctica se habían ido consiguiendo prórrogas muy importantes, como la que, por ejemplo, se otorgó de manera inmediata dándoles un plazo de cuarenta años para que pudieran instruirse en la doctrina cristiana y así el duque de Villahermosa, gran señor liberal con el que el señor Osser, don Francés de Ariño, mantenía pleito por la posesión de una pequeña baronía hacía la vista gorda como don Francés, pero enviaba al párroco a visitarles con el catecismo de Domingo de Soto. ¿Se puede cambiar de alma como se puede cambiar de camisa? No obstante, si el Santo Oficio no hubiera intervenido con su dureza de procedimientos y su mano larga, muchos conflictos se hubiesen evitado también.
En términos generales, el morisco aragonés era efectivamente trabajador y sumiso. En esto están de acuerdo todos los historiadores. Insiste Argensola diciendo que en lo exterior “en hábito y lengua” no se distinguían “de los demás hombres”. En cuanto a su utilidad, no hay que forzar demasiado el elogio ya que quedan tantas muestras hoy en día, en tierras aragonesas, de su buen gusto y su buena manera de hacer en todos los aspectos. La Lonja de Mercaderes, por ejemplo, donde fue apresado don Francés de Ariño, aquel caluroso día del mes de julio, era obra reciente de artífices mudéjares, así como la casa en donde gustaba reunirse con sus amigos la del banquero Zaporta, corresponsal del célebre asentista Simón Ruiz, que le tenía arrendadas sus tierras.
¿Tenía don Francés sangre morisca? Probablemente no, aunque poco podemos afirmar o negar porque muy poco se sabe de él. Pero si la tenía judía pues era descendiente de micer Alonso de la Caballería, vicecanciller de Aragón, como la tenían muchos de sus amigos y colegas, ya que la preocupación por la “limpieza de sangre” en España no es más que una muestra de lo mezclada que debía de estar. Los Embún, Espes, Urrea, Abarca y Lanuza, apellidos mucho más ilustres que los de don Francés de Ariño, la tenían también, pero no hay que creer que fuera solo esto lo que le instigara a la tolerancia, pues familias como las de los condes de Aranda dieron muestras de amplitud de miras mucho después, cuando ya no quedaba ni el recuerdo de los moriscos en España. El palacio de los Aranda, en Épila, era una obra de arte mudéjar y en la pequeña corte literaria que esta familia mantenía en torno suyo, al igual, aunque con distinto carácter, que los Villahermosa –tan discutida como inspiradora del famoso episodio de la corte ducal del Quijote- florecen las novelitas de corte morisco en que el buen trato y la hidalguía entre los protagonistas a pesar de ser de diferente religión se pone de manifiesto.
La cuestión morisca, primer enfrentamiento entre el poder central y los fueristas.
Pero no se trata sólo de esta relación caballeresca y literaria, de esta relación de altura, donde lógicamente las aristas se quiebran. Lo importante, lo que desata el grave enfrentamiento que entre el poder central y los defensores de los fueros y libertades de Aragón se produce en estos primeros años de la vuelta de Felipe II a España, es el desarme de los vasallos moriscos, los cuales eran en su mayoría campesinos y labradores y formaban en algunos casos la guardia personal del barón. Agricultores habilísimos, los moriscos defendían también, con armas a veces primitivas (arcos y ballestas, que figuraban en el edicto de desarme) las “yerbas y riesgos” que correspondían a las distintas propiedades. Sospecho que ya debía de estar entonces muy parcelada la tierra, como lo estuvo luego, si no en el sentido de propiedad, si en el de utilización. En todo caso, el cuidado de las lindes era un asunto importante. Pero es que, además, en una época en que todo el mundo iba armado, hasta a los golfetes como Rinconete y Cortadillo, quitarles las armas (se prohíbe hasta un cuchillo con punta) era dejarles indefensos.
Por su parte, los familiares del Santo Oficio no se andaban con bromas y la sospecha de que un nuevo convertido no fuera leal a su nueva fe podía traducirse en que ese convertido fuera aprehendido, llevado a la Aljafería y azotado públicamente, en el menos grave de los casos. Hay que imaginarse, pues, la resistencia, la solidaridad y la alarma que despertarían todas las medidas que, provenientes del poder central, hicieran más débil y angustiosa la situación de estos españoles de segunda.
La tensión venía de muy atrás y era una fuente de conflicto permanente, aunque no el único. Los señores no se oponían a que, por causa de la fe, prendieran a sus vasallos, pero no daban a los familiares ninguna facilidad. Ni siquiera les daban facilidades para que los vigilasen en el cumplimiento de sus nuevos deberes religiosos, cosa que al parecer hacían con desgana, pues si en todo eran pacíficos, más pacíficos –según asegura Soledad Carrasco, que ha estudiado a fondo el asunto- que los de las otras regiones, en cuestiones de fe se resistían más. “Mi padre moro, yo moro” Claro que todo ello tenía que llevarse a cabo en la clandestinidad, lo cual favorecía por otra parte, las delaciones. Y aquí también intervenían los barones en un papel delicado y difícil y se cuenta de un señor de vasallos que congregó “a todos los vecinos de un lugar” donde también vivían algunos cristianos viejos, y prohibió a estos últimos con amenazas que denunciasen a los nuevos convertidos, ordenando “que le hablasen a él si veían algo sospechoso”. Actitud que hoy nos parece muy humana, pero que despertó en seguida las sospechas de la Inquisición.
Faltaba sólo la chispa que desatase todo. Ya hemos hecho referencia al ataque de los turcos a Menorca, en 1558. Se temió que se sublevara también en el reino de Valencia la minoría morisca, corrió la agitación por el valle del Ebro, donde, evidentemente, turcos o argelinos tenían contactos desperdigados y se llevaba a cabo algún tráfico de armas –Cervantes habla del hijo de un calandino, Serafín de Oliva, que estaba encargado de ellos- y los inquisidores vieron justificada la ocasión para lanzar un edicto de desarme que se colgó en los muros de la Seo y del Pilar.
Temores de una sublevación morisca
El momento estaba bien elegido, pues había habido por lo menos, sino una sublevación morisca (da la impresión si se leen atentamente los documentos de la época que los moriscos estaban más a la defensiva que otra cosa) a lo menos, graves alteraciones en Zaragoza por una cuestión de intereses entre el municipio, partidario, con los inquisidores, del poder central y los defensores de los fueros y libertades, esto es, la Diputación de Aragón y la Corte del Justicia. Sucedía esto en diciembre de 1558, cuando la Corte del Justicia pronunció sentencia favorable sobre unas casas que había en litigio a favor del mesnadero Sebastián de Hervás y de las que había tomado posesión el municipio de Zaragoza.
A primera vista nada perece tener que ver esto con el pleito de los moriscos, pero el hecho es que por una u otra razón los convertidos acababan por aparecer en todo o al menos se aprovechaba el momento en que aparecía un conflicto para lanzar contra ellos algún proveimiento de muy poco solaz. Hervás era también señor de villas moriscas y veinte años antes los Jurados de Zaragoza, funcionarios adictos a la Corona, habían mandado asolar Mozota y Mezalocha, dos villas de su señorío. La herida no se había cicatrizado.
Y aquí se ve claro el juego en que se mezclan intereses particulares –si es que no se mezclan siempre en todos los asuntos- con otros más generales. La forma de molestar a un señor feudal era molestar a sus vasallos; la forma de molestar a sus vasallos era acuciarles por el lado más débil: la religión.
El pleito por las casas de Hervás pone en vilo a toda Zaragoza. Los barones hacen entrar gentes armadas que, en gran parte, naturalmente, son moriscas. Se acerca la Navidad de 1558. “Mire Vuestra Señoría –escribe el gobernador don Juan de Gurrea, hombre duro, pero no del todo impopular, dirigiéndose a un personaje del poder central- que buenas Pascuas se nos aguardan”. El gobernador se ve y se desea entre fuerzas opuestas. Ciertamente esa tolerante nobleza aragonesa es todavía muy poderosa y de uno de aquellos personajes, el conde Fuentes, dice don Juan de Gurrea que tenía poder para “poner y quitar reyes de Aragón, cuantos más virreyes”. Y en efecto, ya se habían sacudido a un virrey, el duque de Francavilla, padre de la luego famosa princesa de Éboli, por no gustarles.
De la misma manera resulta un poco sospechoso que cuando los embajadores que envían los aragoneses a la Corte trabajan más por sus intereses particulares que por los de la comunidad, como sucedió con don Juan de Palafox, señor de la villa de Ariza, resulten luego a la vuelta asesinados. Tal vez tuviera eso en cuenta Sebastián de Hervás, es decir, el respeto que se sentía en Aragón por la defensa de la “libertades”, pues al ser visitado en la Seo por los inquisidores – a que ante el escándalo provocado había resuelto, como luego hará infructuosamente Antonio Pérez, buscar asilo en sagrado- al asegurarle que no saldrá perjudicado en sus intereses si permite que se dé largas al asunto, contestando “que él no tenía cuenta con la hacienda sino por lo que cumplía a las libertades del reino”. No le preocupaba el dinero sino el bien común, de derecho.
Téngase bien entendido, sin embargo, que los fueristas de Aragón no se alzan nunca contra la Corona. Eso no. Lo que quieren es que la Corona les oiga y en ese aspecto no vacilan en tomar medidas tan rápidas que el gobernador Gurrea se ve con frecuencia arrollado.
Cuando los inquisidores de Zaragoza hacen publicar en edicto prohibiendo el “ayuntamiento” de moriscos con o sin armas y avisando de que si así se produjese los tales moriscos serían excomulgados y enviados a galeras –cosa que tenía que dolerles más-, los fueristas actúan con gran rapidez. Como escribe el gobernador, “en cuatro horas” logra reunir a los cuatro brazos del reino y acuerdan enviar sendas embajadas a Flandes y a Valladolid porque el rey está fuera. Cuando los inquisidores quieren dar marcha atrás ya es demasiado tarde; es evidente que no les conviene a los inquisidores que ante el poder central se denuncien ciertos abusos que ellos han cometido. Y estos letrados y señores aragoneses suelen poner el dedo en la llaga.
La embajada de Valladolid se lleva a efecto, pero la princesa (su hermano el rey está todavía en Flandes y ella actúa como gobernadora) los hace esperar dos meses y al fin los recibe. La de Flandes no se lleva a efecto. Uno de los emisarios tenía que haber sido don Lope de Francia, por ser precisamente bien visto en la Corte; siempre que la Corte le había pedido ayuda él la había prestado; detrás de todo ello, valientemente, con su genio vivo “de puro azogue” y su discernimiento rápido y aquel pulso que le permitirá meterse en todo “sin despeñarse” estaba don Francés de Ariño. No obstante, los inquisidores dieron marcha atrás y alegando que los ánimos se habían tranquilizado quedó sin efecto el edicto.
“En materia de libertades, de los aragoneses no hay uno de quien se pueda fiar”
Con razón habían dicho a Felipe II, nada más llegado a España, que, “en materia de libertades, de los aragoneses no hay uno de quien se pueda fiar”. Pues, renovados los cargos, los nuevos diputados se produjeron con el mismo tesón que sus antecesores. Pero Felipe, prudente como de costumbre, fue avanzando paso a paso sin precipitarse y cortando poco a poco las lianas. Aquel mismo año de su vuelta a España (1559): había sucedido otro incidente grave al ir a prender a un morisco de un pueblo de la provincia de Huesca, Plasencia del Monte, los familiares del Santo Oficio habían sido atacados por parientes y amigos del preso; dos aguaciles habían sido muertos, otro arrojado a un pozo. El hecho era grave, en efecto. Pero los moriscos se sentían muy hostigados. No podían dejar, y así lo habían dicho, que se llevaran a un miembro de la familia sin ofrecer resistencia y sin buscar su libertad. La Suprema autorizó el edicto de desarme general solicitado por los inquisidores de Zaragoza; la Corte aconsejó al rey aguardar.
Los fueristas, mientras tanto, felicitaban al rey por su próximo casamiento que le invitaban a celebrar en Zaragoza y le enviaban una embajada que esta vez el rey recibió. No se podía negar. Los fueristas se hicieron muchas ilusiones y Palafox, que presidía la embajada junto con el abad de Santa Fe, recibió algunas mercedes. Pero si una tercera persona hubiera podido leer la correspondencia cambiada entre el monarca y los inquisidores y el monarca y los diputados de Aragón (cosa que podemos permitirnos sólo nosotros, gracias a la tenacidad y finura de investigación de Soledad Carrasco, que ha sacado a la luz los documentos referentes al tema) hubiera podido predecir fácilmente que la balanza se inclinaría poco a poco hacia los primeros. Así se deduce no sólo del contenido sino incluso del tono de las cartas a pesar de la fría y elegante redacción que caracteriza a las que proceden del escritorio del re
Los diputados son siempre para el rey, en el encabezamiento de la carta, simplemente “diputados”. Los inquisidores son los “venerables inquisidores, amados nuestros”. Y, en verdad, no lo dice Felipe tampoco a la ligera; porque todavía estaban dándoles las gracias el 9 de noviembre los diputados, besándole los pies y las manos, al uso de la época, “por la merced que Vuestra Majestad muestra en querer desagraviar este reino”, expresándole sus deseos de servirle y de aligerar el trabajo de forma que cuando Su Majestad llegue a ese reino para celebrar cortes, como está prescrito (cosa que Felipe irá difiriendo lo que pudiere) “las cosas que más pena pudieran dar a Vuestra Majestad estén remediadas”, cuando el edicto de desarme que tanta aflicción va a causar a esos diputados ya está en marcha… con fecha de 5 de noviembre.
Un ejemplo más de los desfases burocráticos comunes a todas las épocas y de lo que tardan en enterarse de las cosas que les interesan, los verdaderos interesados.
“El edicto de desarme”
El día 5 de noviembre se puso, pues, el edicto en La Seo como se había hecho con el anterior. Se alegaba en él que cualquier impedimento “por pequeño que fueses” estorbaría “el castigo de los herejes que apostatan de nuestra fe católica”. Visto lo que ha pasado en Plasencia del Monte, visto que el Santo Oficio no podrá en lo sucesivo prender a nadie “si no es con gran número”, cosa que sería muy costosa y además “no se podría hacer con secreto”, se manda sean entregadas todas las armas, cuyo valor se pagará a los propietarios. Treinta días se da para entregarlas, pero se avisa también “que no las traigan a vender armadas ni con sus personas” sino “liadas y atadas” a manera de bulto que se lleva al mercado, tanto es el miedo que les tienen. Al que se le encuentre con armas después de ese plazo se le darán doscientos azotes y se le quitarán las armas sin pagárselas.
Como se ve, el castigo es leve y la exposición muy clara. Pero faltaba por saber quién le ponía el cascabel al gato. El edicto daba el plazo de un mes para entregar las armas; en la primavera de 1560, seis meses después, el desarme general de los moriscos “no llevaba camino de efectuarse”.
Por supuesto los caballeros e hidalgos, reunidos en seguida a capítulo, habían estudiado la manera de apelar con todos los argumentos que les daba la ley contra esa medida que consideraban injusta. Por su parte los moriscos habrán pensado –y esa idea no nos parece tan descabellada, pero entonces lo era- incluso en apelar al Papa. Como de costumbre los aragoneses son muy rápidos en sus resoluciones y ya el gobernador Gurrea, el hombre entre dos fuegos, al informar al poder central en cartas que mal ordenadas, alteradas, verdaderas crónicas de sucesos (tan en contraste con las respuestas palatinas con su fría concisión y elegancia) tiene que advertir que aquella información que da puede no ser válida a la hora que llegue a su destino, pues la situación “estando escribiendo esto” evoluciona muy rápidamente.
Lope de Francia y Ariño figuran con Villahermosa, Aranda y otros grandes en el capítulo de procuradores. Como siempre, los diputados piensan en seguida en el dinero y votan una cantidad fuerte, veinticinco mil ducados, para que los comisionados que tengan que ir a Toledo puedan “hacer y deshacer”.
“El Justicia de Aragón, que es su ídolo, contra Vuestra Majestad”
El pleito con la Inquisición es largo y antiguo y el mismo gobernador no puede menos que decírselo al rey: “porque usan y abusan tan largamente (los inquisidores) de su jurisdicción que tienen a todo el reino escandalizado” y se queja de que aumente el equipo inquisitorial con nuevos empleados, de que los tasadores no sean buenos y de que ya había bastante con tres inquisidores en el reino” para las herejías que hay en él, gracias a Dios”.
Quejas tardías porque los inquisidores por su parte ya se han cuidado también de escribir al rey indisponiéndole en lo posible contra los señores que apoyan al Justicia de Aragón, “que es su ídolo, contra Vuestra Majestad” e insinuando que el Justicia “aunque en el nombre, es de Vuestra Majestad, en el efecto es muy dellos y demás desto que en negocios que toquen a sus libertades no hay aragonés a lo que colegimos, de quien se pueda fiar”. Se desliza, pues, la insinuación, que siempre soportará mal Felipe; de crimen de lesa majestad.
Felipe tenía, pues, su opinión hecha, aunque en las medidas fuera lento y la situación de don Juan de Gurrea, el gobernador, especie de Poncio Pilato en todo ese largo pleito no debió de ser demasiado envidiable, aunque salió airoso a fuerza de carácter y de talento. Argensola lo califica más tarde de “hombre terrible pero muy acreditado con el rey y el pueblo” y el historiador conde Luna hace a muy poca distancia un juicio no menos agudo de él al designarle como “mal hombre, pero bueno como Ministro”.
Gurrea se ve obligado como funcionario del rey a apoyar a la Inquisición que representaba al poder central y al mismo tiempo como hombre de buen sentido y luces no puede menos de dolerse de los excesos que se cometen en nombre de ese poder que obra de lejos y que no conoce bien los asuntos. Entre unos y otros, dice Gurrea en sus cartas “se le quieren comer” y lo raro es que no ocurriere. Con todo conservó el cargo hasta su muerte, que ocurrió de manera natural, cosa bastante meritoria si se tiene en cuenta el ambiente de frenesí en que le tocó moverse y las distintas presiones a que estaba sometido. La Princesa Gobernadora, en ausencia de Felipe, le había animado desde Valladolid a que fuera duro con los moriscos para que se pusiera “temor y exemplo e todos los otros de su nación” invitándole a que, si fuera menester, pusiera en ello “su persona”. Pero como se ve don Juan supo guardar bastante bien la piel y siguió conservándola veinte años más tarde.
“Hágase aquí como aquí y allá como allá”
Don Lope de Francia y don Francés de Ariño habían dicho que sería mejor que se les detuviera porque así se esclarecería toda la cuestión. Y al menos en el primer aspecto fueron complacidos. Don Lope fue apresado y llevado a las cárceles de Toledo con sus botas de cordobán y su gorro de lana donde se le sometió a un minucioso interrogatorio, en octubre de 1560; al año siguiente, en julio, era capturado don Francés, cuando se hallaba una mañana paseando en la Lonja. Se había esperado a que dejase de ser diputado como en el caso de don Lope, pero aun así sus colegas quisieron manifestarle, cosa que no fue posible porque los inquisidores que ya debían de tenerlo todo previsto alegaron que había sido preso “por causas tocantes a la fe”.
Don Francés, hijo de un maestresala del Emperador y persona como don Lope, bien vista en la Corte (tanto uno como otro habían prestado servicios a la Corona y don Francés había tenido un cargo en Cerdeña), tenía por lo pronto ascendientes hebreos pues estaba emparentado con la familia de la Caballería, que ya en tiempos de Fernando el Católico había luchado contra la implantación de la Inquisición en Aragón e incluso había estado complicada en el asesinato de san Pedro Arbúes. Pero el prestigio de la familia no había mermado y había seguido gozando de la confianza de Fernando cuya manga ancha era notable y que por lo demás no podía presumir tampoco de limpieza de sangre (su madre tenía también ascendencia judía)
Se le recuerda en ese momento a don Francés que ha sido amigo de algunos predicadores ilustres como Conzacalla y Constantino considerados ahora como herejes a lo que contesta que cuando lo era estaban dentro de la ortodoxia. Esto nos da una idea de que además de su ímpetu don Francés era hombre de letras y de ingenio. En fin, tan hábil se muestra, pese a su juventud, pues no tenía más de treinta años, según él mismo declara, a la hora del proceso (estaba casado y tenía una hija), que acaban por soltarle sin haberle podido demostrar contra él más herejía que la de que, como don Lope, blasfemaba cuando jugaba a la pelota y algunas veces también cuando sus acreedores le presentaban cuentas atrasadas. Además ha puesto al descubierto bastantes inepcias de los inquisidores y de sus esbirros y no ha perdido, por supuesto, el apoyo de los otros nobles; antes al contrario todos se muestran tan leales que amenazan con romper “los secretos” en Zaragoza, para ver las causas por las que está procesado don Francés, e inquietan de tal forma a la Corte que el rey decide inclinarse de nuevo por los nobles, liberar al cautivo –a quien se le ha permitido conservar a su paje y se le proporciona pluma y papel para que escriba su propia versión de los sucesos e incluso aprovecharle para que sirva de intermediario entre él y el resto de la nobleza aragonesa y, sobre todo, entre los inquisidores y los moriscos.
La verdad es que estaban pendientes las cortes de Aragón que habían de celebrarse en fecha próxima por mucho que lo dilatase el rey y de las que el rey –esperaba subsidios. Y Felipe sabía que aquellas cortes de Aragón eran asunto delicado. En primer lugar, por lo de acuerdo que estaban los representantes aragoneses en todo lo que tocase al bien común y al asunto de sus libertades. Podía y solía haber pleitos entre estos nobles que sabían tanto de derechos pue eran vehementes e individualistas en su conducta privada.
Pero en asuntos de mayor cuantía se ponían de acuerdo fácilmente, ya fuera porque había en ellos esa vigorosa tradición y conocimiento del derecho, ya porque estuvieran dotados de un juicio claro y conclusivo. Ya en tiempos de Carlos V habían dejado sorprendido al César por esa fuerza de cohesión en los momentos importantes: “Señor Conde –había dicho Villahermosa al de Aranda, con el que mantenía un pleito enconado, hágase aquí como aquí y allá como allá”. Pues en muchas cosas, dice el cronista Martel orgullosamente, diferían las cortes de Aragón de las otras cortes del mundo y de España, pero en dos muy principales se diferenciaban aún más: la primera, que en los demás reinos, cuando el rey o sus ministros han hecho algo contra lo que está por leyes instituido, lo piden los agraviados por vía de suplicación y aquí “por justicia” y a partes iguales; la segunda que en los demás reinos basta al rey querer hacer una ley para que se guarde mientras que en Aragón es necesario que concuerde la voluntad del rey con todos los que intervienen en cortes, sin que falte un solo voto. “Porque esto es bastante para estorbarlo”.
Así pues, el cauto Felipe soltó a don Francés de Ariño, como había soltado a don Lope y los procuradores volvieron con sus vasallos.
“Interrogatorios de la Inquisición”
La historia de grandes personajes se hace con facilidad y aun así siempre parecen faltarnos datos. De todos los grandes señores de la época, contemporáneos de don Francés de Ariño, del único que se sabe la vida con algún detalle es del duque de Villahermosa –su corte literaria sus escaramuzas amorosas. De los demás, pequeños datos, migajas, conjeturas. ¿Qué decir, pues, de todo ese montón de informe de vasallos, de esos moriscos o como les llamaba la literatura oficial de la época, de esos “nuevos convertidos”, secretamente adictos a nostálgicos de la religión de Mahoma, pero tan distintos de carácter, en movimiento en vitalidad a sus congéneres de otras regiones?
Cuando don Lope o don Francés son interrogados por el Santo Oficio sobre si los moriscos de Aragón están “infamados”, esto es, si viven como moros, éstos no tienen más remedio que confesar –saben muy bien con quién se juegan los cuartos- que “han oído decir que muchos viven como moros y también que viven como cristianos”; pero se niegan siempre a dar nombres y a precisar lugares alegando que no lo recuerdan o no lo saben. Y don Lope, cuando se le pregunta si los considera enemigos del Santo Oficio o si sabe si con motivo de las victorias turquescas han hecho algún regocijo, no tiene más remedio que confesar que sí, que tiene oído decir que en algún punto, cuyo nombre no recuerda, se corrieron incluso fiestas de toros y cañas; al preguntarle finalmente, de plano, si cree que son enemigos del Santo Oficio, don Lope, con socarronería aragonesa, contesta “que temor bien sabe que le tienen al Santo Oficio, enemistas no lo sabe”.
¿Cómo negar que entre estos moriscos hay espías, conjuradores, traficantes de armas de vida novelesca? Pero tampoco puede pasarse por alto que a pesar del buen negocio que hacen sienten nostalgia por su tierra y vuelven. Punto este curioso que aparece también señalado en los procesos de los procuradores y que no es de extrañar teniendo en cuenta que el morisco de Aragón lleva ya muchos años de convivencia cristiana y es hombre muy de tierra adentro.
Foto del cuadro de la decapitación de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón
“Retrato venenoso de los “mozos villanos y vozingleros”
El hecho es que la gran mayoría, y al margen de que existiera siempre un justificado recelo y de que en muchos pueblos aragoneses –un ejemplo clarísimo lo encontramos en Belchite, que pudo resistir al cerco durante la guerra civil, gracias a que se comunicaban entre si todas las casas- hubiera una verdadera red secreta de bodega en bodega, deseaba vivir tranquila y amaba a su tierra. Y no solo deseaban vivir tranquilos sino con alegría, comiendo esas hortalizas, esas legumbres frescas a las que son tan aficionados todavía los aragoneses y que de manera tan maravillosa cultivan, aprovechando cualquier ocasión de lifara (termino todavía vivo en el lenguaje coloquial de Aragón) o jolgorio, para expansionarse.
En esto eran radicalmente diferentes de los judíos y este retrato hecho por un cronista de época que sentía viva antipatía por ellos, Aznar Cardona, no puede ser más expresivo cuando pinta a los nuevos convertidos como “muy amigos de burlerías, cuentos, berlandinas y sobre todo, amiccisimos (y así tenían comúnmente gaytas, sonajas, adufes) de bailes, danzas, solazes, cantarcillos, aldabas, paseos de huertas y fuentes y de todos los entretenimientos bestiales en que con descompuesto bullicio y gritería suelen ir los mozos villanos vozinglando por las calles”.
Al hacer este retrato destilando veneno, Aznar Cardona no sabía que estaba haciendo de mano maestra una semblanza histórica del carácter popular aragonés –al menos el del llano y el del Bajo Aragón, tierras pródigas en moriscos-, una semblanza que ha llegado casi hasta nuestros días sin sufrir al más leve retoque. Los “vozingleros villanos” de Aznar Cardona no son otros, con su gusto por el ruido y su ingenio para las burlas, que los populares joteros, cuyo desenfado, atrevimiento, ingenio y brío todavía nos solazan y conturban.